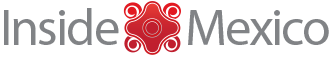Los purépechas
El purépecha es uno de los muchos pueblos que conforman el crisol cultural de México. Su florecimiento es contemporáneo del esplendor de los mexicas, los habitantes de la gran ciudad de Tenochtitlan. Aunque rendían tributo a este gran imperio prehispánico, este pueblo logró mantener su propia identidad y territorio gracias a que eran excelentes trabajadores del metal, particularmente del cobre y del bronce, con el que fabricaban armas muy efectivas.
Una de las herencias más valiosas que conservan los purépechas de hoy, es su idioma, que no se hermana con ningún otro en el mundo. Los nombres de Querétaro, Guanajuato, Pátzcuaro, Janitzio, Avándaro, provienen de su exquisita lengua, que está en peligro de desaparecer.
Los purépechas, también conocidos como tarascos, conservan su maestría en el arte de los metales, pues una de sus artesanías representativas es el cobre martillado, aunque también elaboran primorosos textiles, bellas obras de barro vidriado o punteado y laca perfilada.
Desde aquellos tiempos prehispánicos, este pueblo habita la zona lacustre del centro de México, en una zona que hoy ocupa el estado de Michoacán (lugar de pescadores, en náhuatl). Ahí establecieron el reino cuya capital era Tzintzuntzan y era gobernado por el Caltzonzin o señor de las innumerables casas.
Cuando los españoles llegaron a América y conquistaron el territorio que hoy es México, los purépechas se sintieron aliviados de no estar ya sujetos a la voluntad de los mexicas, así que se entregaron pacíficamente a los españoles. Sin embargo, el conquistador Cristóbal de Olid comandó un saqueo en la región, que marcó el inicio de episodios de violencia, que sólo se calmarían con la llegada de los frailes evangelizadores. De esta época data una hermosa leyenda, sobre una hermosa princesa que se llamaba Mintzita…
Mintzita
Junto a un hermoso lago y bien resguardado por relieves montañosos de México, existió una vez el reino purépecha de Tzintzuntzan. Los habitantes de este reino mantenían una relación armoniosa y estrecha con la naturaleza. Observaban sus ciclos y admiraban su perfección. El agua, el fuego, la tierra y los astros eran los dioses tutelares de este pueblo ribereño.
En este reino había un príncipe muy culto y refinado, llamado Huitzingéngari. Su esposa era la bella Mintzita. Vivían en su hermoso palacio de Tzintzuntzan, cuando el fragor de la guerra dominó tierras mexicanas y el reino también quedó sometido a los señores blancos y barbados, los españoles.
Huitzingéngari y su esposa, por ser los príncipes purépechas fueron integrados a la nueva nobleza. Él dejó el manto de plumas con los colores reales para vestir el traje español y adoptó el nombre de Don Antonio. Apenas se bautizó, ingresó al colegio fundado por los frailes, donde sorprendía con la lucidez de su pensamiento. Mintzita, mientras, con gran asombro observaba la ciudad de Pátzucaro transformarse con la influencia de los conquistadores. Detrás de la reja de los balcones, Mintzita miraba llegar a las comitivas de la nobleza española. El temor oprimía su corazón. ¡Añoraba tanto su palacio de Tzintzuntzan!
Mientras su esposo se adaptaba sin vacilación a la nueva cultura dominante, Mintzita miraba con timidez a su alrededor. Entraba aterrada al nuevo santuario donde aquel Cristo moría eternamente para encender el sahumerio. A Él, como a sus dioses tutelares, Mintzita pedía que su esposo no se enamorara de alguna de las hermosas jóvenes recién llegadas de lejanas tierras.
Pero don Antonio, que entre los indígenas era aún emperador, y entre los españoles destacaba por sus elegantes modales y erudición, pronto comenzó a ser objeto de admiración entre las damas españolas. Don Antonio salía cada vez más seguido en su elegante carroza para asistir a fiestas y reuniones de la nobleza instalada en Pátzcuaro, dejando a Mintzita inmersa en la duda y la soledad. La servidumbre le contaba de cómo su esposo era tan complaciente con las damas españolas, especialmente con una, cuya belleza destacaba en las fiestas de los nuevos señores de Pátzcuaro.
Cuenta la leyenda que un día, hubo una gran fiesta en el palacio de Don Antonio y Mintzita. En la gran cocina se preparaban los deliciosos platillos típicos de la región, entre ellos, el afamado chocolate, que ya se había apoderado de los paladares españoles. Fue esa noche durante el gran banquete, cuando Mintzita finalmente conoció a la que le habían señalado como su rival: Doña Blanca de Fuenrara, una bella española de ojos verdes como el agua enfurecida de su laguna, piel blanca como la tez de la Madre Luna y cabellos rubios, como el Sol.
Mintzita no pudo más y huyó a su terruño. Atrás dejó las cosas tan extrañas que le hacían mal y encontró alivio en sus montañas familiares, en su laguna y sus islas. Allá se puso a hilar una manta larga que parecía no acabar. Sin importar si llovía o si hacía calor, Mintzita hilaba en un rudimentario telar que ella instaló en en tronco de un árbol.
Cuando el lago se agitaba y sus olas se tornaban verdes, Mintzita se pasaba horas enteras mirándola. Por las noches, cuando la Madre Luna aparecía en el horizonte, la princesa purépecha exponía su cuerpo desnudo a su pálida luz. Decían que había enloquecido. Pero no era verdad. Mintzita había vuelto a la protección de sus dioses tutelares, a quienes había pedido que transformaran su cuerpo y que la hicieran tan bella como a la extranjera que le había robado el corazón de su amado señor.
Allá la fue a buscar don Antonio. Cruzó la laguna y llegó a la isla de la Pacanda donde le dijeron que estaba. Se internó en el bosque cuando atardecía, y la encontró justo cuando la Madre Luna brillaba intensamente en el cielo. Mintzita estaba en la cima de un templo piramidal y parecía estarlo esperando. Con la larga manta que había hilado, Mintzita se había hecho un hermoso vestido cuyos pliegues se ceñían a su cintura. Un rebozo teñido con luz de luna y azul de cielo, enmarcaba su hermoso rostro.
” ¡Guari (señora), ¿por qué abandonaste la morada donde tu siervo se muere de tristeza? ¿Por qué me llenaste el alma de sobresalto con tu pérdida? Vuelve a nuestra casa como su dueña, como la poseedora de mi amor!”, le dijo Don Antonio a Mintzita, que lo miraba con amor desde la cima de aquel templo.
“Don Antonio, señor mío, he visto a tu alma abandonar la mía y sola he vivido, como en las regiones de Auándaro (el cielo) está sola la Madre Luna. A ella he venido a pedirle que me dé la blancura del cuerpo de aquella mujer; a nuestro Padre el Sol le he pedido que ponga en mi cabello el oro de sus rayos, como los tiene aquella mujer, y a la bella Hapunda (la laguna), el verde de sus olas enojadas para que mis ojos sean también como los de aquella mujer. Mira mis ropas, yo misma las he tejido para hacerlas iguales a las que se pone ella, y con la chupicua he teñido mi rebozo donde la Madre Luna puso sus blancos rayos. Mírame, don Antonio, ve si me parezco a ella y si puedes ya quererme”.
Don Antonio la miró y admiró la gran muestra de amor que Mintzita le ofrendaba. Enternecido se acercó a ella y la invitó a volver a su palacio. Pronto, la princesa fue presentada ante la nobleza española como la legítima esposa de don Antonio. Su precioso vestido causó asombro entre las mujeres purépechas y las castellanas. Todas pronto lo adoptaron como el vestido de gala de la región.
Fue así como surgió el vestido característico de las michoacanas.