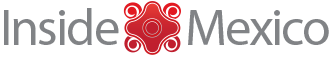| “Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni me di cuenta cuando me volví zopilote” | |
|
Jorge Reyes |
El sonido de la lluvia, el olor de la tierra mojada, el calor del fuego, el color del cielo arrebolado en la tarde y el sabor del café caliente: sensoriales experiencias que guardamos y nos acompañan a través del recorrido por la vida terrena que transitamos.
Pero no siempre es así. Algún día, tarde o temprano, cruzamos el umbral que divide la vida y la muerte, y entonces cambia nuestra percepción del mundo tal y como lo conocemos. Y el rojo después del rojo es un color quizás más sorprendente que cualquiera de las tonalidades que se hayan visto o pensado jamás, los sonidos más graves quizás se hacen audibles y descubrimos la belleza escondida de los olores ocultos a nuestro débil olfato terrestre… o tal vez, muy probablemente ni siquiera son nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, necesarios ante las nuevas experiencias sensoriales que registran aquellas áreas que nuestra alma nunca utilizó mientras la vida fluía día a día.
¿Qué experiencias se manifiestan en ese momento? ¿qué texturas nuevas aprendemos? ¿qué sentidos nuevos descubrimos? Hasta ahora, nadie nos ha de dar respuesta a esas preguntas, tan inquietantes como antiguas para las culturas precolombinas.
Pero hay un momento donde la simple creencia se confunde con la fe, un momento mágico en el que el más allá y nuestro mundo se reconcilian, y el llanto y el dolor sufridos ante la irremediable pérdida del ser querido se transforma, y se vuelven a unir la carne y los espíritus, el mundo de los vivos y el reino de los muertos, color, magia, tradición y misticismo vertidos en una de las fiestas más celebradas por los mexicanos: El día de muertos.
La ofrenda del día de muertos es la esperanza viva de convivir al menos por un día con quienes desde lejos, de un lugar muy lejano y remoto, se les permite regresar a la tierra, aquí, a esta tierra de sabores, olores, colores, sonidos y texturas… donde tienen que reaprender los sentidos y experiencias que ya no les son útiles, o al menos, compartir con nuestros elementos, aquellos que seguramente también tuvieron alguna vez como nosotros, y es nuestra forma, única posible conocida, de asegurar la comunión en la festividad.
Por eso el color amarillo de la flor de zempaxochitl, para que puedan verlo con su mínima vista, y es entonces el camino de flores la guía primera que conduce al convite en la casa, donde el altar espera su llegada. Y necesario es también reconocer el olor de la propia casa, para que se sientan a gusto, para que se identifiquen y puedan disfrutar la estancia en el lugar de sus recuerdos. Por eso se recurre al uso del somerio o incienso, que debe ser encendido desde la propia casa y fundir ambos olores, para luego ser llevado al exterior, y así evitar que se pierda en el camino que ha de traerle de vuelta al hogar. Se dice además que el olfato es el único de los sentidos que se utilizan en el más allá, y se desarrolla para facilitar el regreso guiado por el aroma de la propia vivienda.
Pero no es solo el recuerdo de los sentidos y la vida terrena lo que permite la comunión. Es también necesario recordarles el mundo tal y como ellos lo conocieron, el mundo que abandonaron, tan lleno de materia, tan sensorial.
Se requiere la presencia entonces de los cuatro elementos con los que todo está formado, en conjunción: Agua, tierra, viento y fuego. Ninguna ofrenda puede estar completa si falta alguno de estos elementos, y su representación simbólica es parte fundamental de la ofrenda.
El agua, fuente de vida, en un vaso para que al llegar puedan saciar su sed, después del largo camino recorrido. El pan, elaborado con los productos que da la tierra, para que puedan saciar su hambre. El viento, que mueve el papel picado y de colores que adorna y da alegría a la mesa. El fuego, que todo lo purifica, y es en forma de veladora como invocamos a nuestros difuntos al encenderla y decir su nombre.
Luego, presentar los manjares que se preparan especialmente es el ágape en mayor esplendor de toda la fiesta. Dependiendo de los recursos y la zona geográfica, rondan los tamales y los buñuelos, el café y el atole, los frijoles y las corundas, el mole y las enchiladas, comida que el difunto acostumbraba y “que no se te vaya a olvidar aquel guisado que tanto le gustaba a tu abuelo, ya ves que siempre se lo hemos puesto en su altar”. Hay que servir los alimentos calientes, para que despidan más olor, y puedan así disfrutar del banquete.
No puede faltar la foto de la abuela, el sombrero del tío o la sonaja con la que el bebe no jugó. Calaveras de azúcar con los nombres de los convidados y calabaza en tacha, dulce típico de la época. Imágenes de santos, para que los acompañen y guíen por el buen camino de regreso.
Para los niños, dulces y fruta, para los adultos, cigarros y tequila. Para todos, la esperanza de tenerlos en la mesa una vez más, compartiendo un breve instante de tiempo, de nuestro tiempo como nosotros al fin lo conocemos…
Oscar Guzmán.