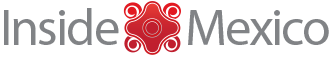Imagina un lugar en medio de una noche fresca y despejada. Hay a lo lejos un pequeño templo del que provienen risas, música y un cálido resplandor. Conforme te acercas al atrio puedes apreciar más detalles: la iglesia, muy rústica, tiene una puertecita de madera y su austeridad se alegra con la luz multicolor de los muchos farolitos de papel que cuelgan de sus muros. Sin duda, hay una gran fiesta en este sitio.
La algarabía de la gente es contagiosa y te hace olvidar el frío nocturno. Sin que lo pidas, te traen un jarrito de barro con una bebida caliente a base de anís, canela, jamaica y otras especias. Le llaman ponche. Huele delicioso y trae carnosos trozos de caña de azúcar, guayaba y tejocotes.
No puedes dejar de admirar la candidez de la gente que, por cierto, parece estar a la expectativa de algo oculto tras un gran telón improvisado en el atrio. A lo lejos brilla el cuerpo dorado de una gran piñata pendida de una gruesa soga a unos dos metros de altura. Los niños no dejan de mirarla y jugar a que la alcanzan. Es una noche hermosa, llena de estrellas, de aromas y de historias.
Pronto te invitan a sentarte: la función está por comenzar…
‘El arte evangelizador’
Aún cuando los conquistadores se deslumbraron con la primera vista que tuvieron de la Gran Tenochtitlan, a la que compararon con las grandes ciudades españolas; aún cuando vieron a los militares mexicas planear estrategias que por muy poco logran vencerlos, aún cuando los vieron sangrar como ellos, llorar como ellos, al final de la Conquista, el 13 de agosto de 1521, aún no tenían claro qué clase de seres eran los habitantes de estas tierras.
Durante los primeros años, y quizá para su propia conveniencia y de la corona española, se decía que los indígenas eran bestias u hombres sin alma, o cuando menos ‘flacos de capacidad y talento’, según describe Fray Gerónimo de Mendieta en su ‘Historia eclesiástica indiana’. Y como tales eran tratados.
Sin embargo, las órdenes religiosas que llegaron al territorio conquistado para traer ‘la verdadera fe’, se dieron cuenta de que muy lejos estaban los indígenas de ser lentos de entendimiento: no sólo aprendían rápidamente el castellano y se apresuraban a rescatar los vestigios de su historia, también eran profundamente sensibles al arte.
Y fue desde el arte donde los evangelizadores tendieron su primer puente hacia los indígenas. A este respecto hay numerosos ejemplos, como la arquitectura enriquecida notablemente con la percepción naturalista del indígena, los ritmos musicales, la literatura… El arte suplió magistralmente a la lengua en ese encuentro dramático y deslumbrante de dos culturas en pleno florecimiento.