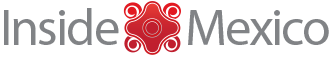Por una parte, los ‘antiguos mexicanos’, como les llama Ángel María Garibay, tenían nociones de teatro particularmente como medio de enseñanza y comunicación. Fray Diego Durán, en el Códice Ramírez, detalla que los mexicas solían hacer representaciones graciosas que combinaban con danzas, juegos y cantos, para ‘dar placer y solaz a las ciudades’.
Garibay resume: ‘El teatro tenía dos funciones principales: la didáctica y la ceremonial. Los simulacros de guerra que se hacían frente a los dioses para contarles los acontecimientos sucedidos, era teatro, y tenía una función de dar a conocer al pueblo su propia historia. (…) Toda ceremonia era teatro, era representación de algo. Y debemos decir que la música, la danza y el teatro conformaban unidas una sola expresión artística’.
Entre los restos de la Gran Tenochtitlán, los evangelizadores pudieron encontrar ‘los vestigios de una arquitectura que en parte había servido como escenario para grandes espectáculos. Adaptada al clima, consistía principalmente de enormes espacios exteriores, plazas y atrios, muchos de los cuales tenían una plataforma en el centro para las escenificaciones’, según detallan historiadores y arqueólogos en el libro ‘Teatro náhuatl’.
Por otra parte, el castellano vivía un momento esplendoroso en España. Entre los siglo XVI y XVII surgieron una gran cantidad de libros sobre la gramática del español que permitieron la consolidación del idioma y su incursión en las bellas artes, entre ellas el teatro, y la religión era un tema de inspiración ‘obligado’ para los autores.
Los evangelizadores españoles traían consigo la riqueza del ‘mester de cleresía’, poemas escritos en los monasterios allá por los siglos XIII y XIV y que eran difundidos por los juglares, artistas nómadas que iban de un pueblo a otro dejando sus versos en las plazas y salones de palacios.
Pero sobre todo, habían abrevado en el teatro medieval, nacido también en los templos para mostrar de un modo más vívido pasajes bíblicos como la Navidad y la Semana Santa, o bien, vidas de santos y celebraciones como la de Corpus Christi. A estas representaciones se les llamó ‘autos’, acciones o actos, y al irse ‘contaminando’ con situaciones graciosas y bailes, tuvieron que salir de los templos a los atrios, y de los atrios a las calles.
Así, estas dos vertientes, tan distantes entre sí, pero que compartían el gusto por las artes escénicas, encontraron un cauce común en la evangelización, como sucedió en ese pueblito Acolman, donde este sincretismo artístico dio como origen una de las tradiciones más entrañables de México: las pastorelas.
No habían pasado más de diez años tras la llegada de los españoles a Yucatán en 1519, y aún estaba abierta la herida de la caída de la Gran Tenochtilan, en 1521, cuando tres franciscanos arribaron a México en 1523, y luego otros doce en 1524. Entre ellos se encontraban el educador Pedro De Gante, y el compasivo Fray Toribio de Benavente, ‘Motolinia’. Fueron los franciscanos, más que ninguna otra orden religiosa, quienes, con una rica herencia teatral desarrollada en Italia, aprovecharon el potencial de un grupo de mexicas especialistas en las artes escénicas que habían quedado ‘desempleados’, por así decirlo, al ser derrotada Tenochtitlan: